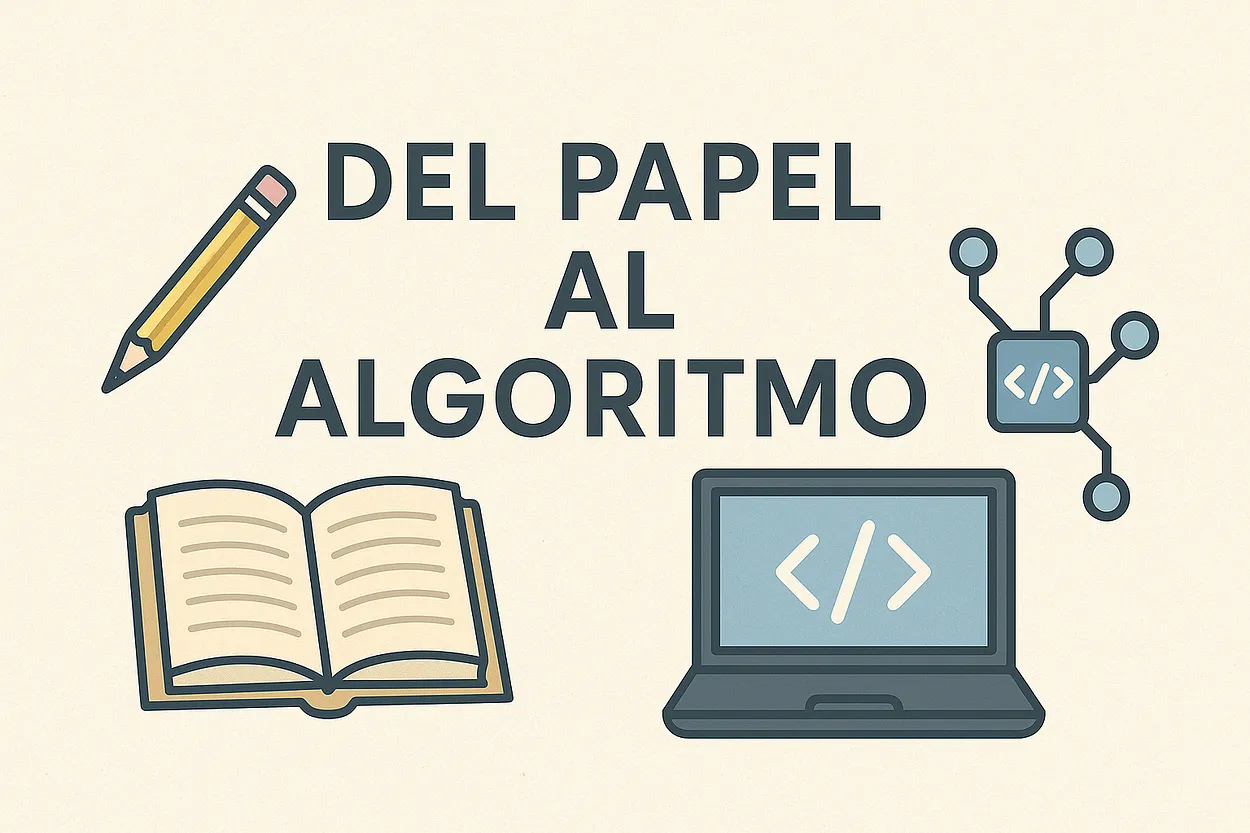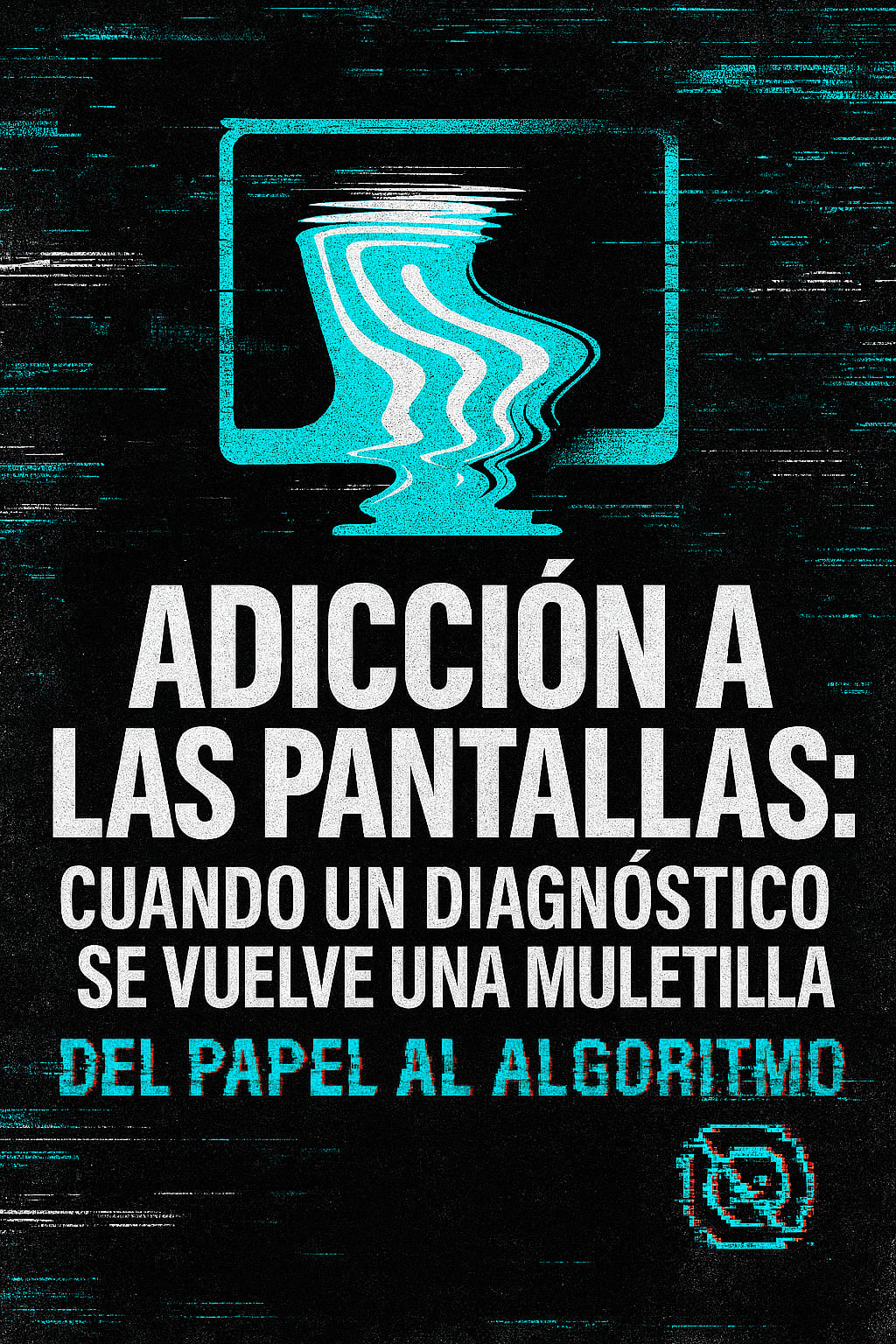“Adicción a las pantallas”: cuando un diagnóstico se vuelve una muletilla
Por qué esta palabra ya no explica nada (y por qué las bibliotecas tienen que decir algo distinto)

Hay conceptos que pierden fuerza por desgaste. Se usan tanto, tan rápido y para tantas cosas, que se vuelven una especie de muletilla narrativa. Listos para repetir, fáciles de vender, imposibles de discutir.
La frase “adicción a las pantallas” es uno de ellos.
No describe un fenómeno: lo tapa. No abre una conversación: la clausura. Y en los últimos años se volvió la salida más cómoda para expresar malestar tecnológico sin tener que pensar qué nos pasa en realidad.
🎭 La palabra que ya no dice nada
Cuando un adulto dice “estoy adicto al celular”, en general quiere decir otra cosa:
— “Estoy cansado”
— “No puedo con el ritmo del trabajo”
— “Me abruma la cantidad de información”
— “Me siento obligado a estar conectado”
— “Me culpo por disfrutar algo que otros condenan”
La categoría “adicción” se volvió el paraguas donde acomodamos todo lo que nos incomoda del ecosistema digital, desde el doomscrolling hasta el WhatsApp laboral, desde la sobrecarga informativa hasta el algoritmo que no deja de mostrar lo mismo.
Pero si todo es adicción, nada es adicción.
🧨 De problema de salud a una muletilla cultural
El mercado de la atención, los medios y los influencers descubrieron que esta palabra funciona:
— Atrae clics.
— Genera alarma moral.
— Simplifica.
— Permite culpar al usuario en vez de a las plataformas.
— Y sobre todo: es emocionalmente intuitiva.
Así, la “adicción a las pantallas” se convirtió en un producto cultural barato: listo para explicar cualquier cosa que nos preocupa, pero sin profundizar en nada.
El resultado: mucho ruido, poca claridad.
🔎 Lo que realmente está en juego (y no lo nombramos)
Cuando dejamos de repetir “adicción”, aparecen los verdaderos temas:
✔ economía política de la atención
✔ diseño persuasivo y notificaciones intrusivas
✔ algoritmos que moldean hábitos
✔ culturas digitales fragmentadas
✔ ansiedad informacional
✔ culpa como dispositivo social
✔ precarización del ocio
Y, a la vez, algo que casi nadie dice:
no todo uso intensivo es problemático.
A veces es trabajo.
A veces es comunidad.
A veces es aprendizaje.
A veces es placer.
A veces es supervivencia.
📚 ¿Qué pueden aportar las bibliotecas?
Mucho más que repetir el discurso del pánico moral.
Las bibliotecas trabajan desde otro lugar:
el de la precisión, la mediación y la formación crítica.
Mientras otros hablan de adicción, nosotros hablamos de:
— hábitos mediáticos,
— procesos culturales,
— alfabetización digital,
— criterios de selección,
— relaciones humanas mediadas,
— ecosistemas informacionales,
— derechos digitales.
La biblioteca tiene un rol incómodo pero necesario:
humanizar la conversación donde otros solo buscan likes.
🧩 Si queremos comprender la época, necesitamos categorías más finas
“Adicción a las pantallas” no alcanza para interpretar la complejidad de la vida digital.
Es un diagnóstico que suena fuerte, pero ilumina poco.
Hablar del tema de verdad implica:
— bajar el volumen al escándalo,
— mirar los datos,
— escuchar las prácticas reales,
— reconocer que el problema no son las pantallas, sino los modelos de negocio que viven de nuestra atención.
La adicción es una excepción.
La cultura digital es la regla.
Y en el medio estamos nosotros, tratando de vivir, trabajar, amar, descansar y aprender en un sistema que nunca descansa.
El desafío no es demonizar las pantallas.
Es desarmar los dispositivos que producen culpa para que podamos recuperar, aunque sea un poco, nuestra atención.